
Lecturas del Miércoles de la 1ª semana de Adviento
Primera lectura
El Señor preparará un festín, y secará las lágrimas de todos los rostros
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 10,9-18:
Si tus labios profesan que Jesús es el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación, y por la profesión de los labios, a la salvación. Dice la Escritura: «Nadie que cree en él quedará defraudado.» Porque no hay distinción entre judío y griego; ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues «todo el que invoca el nombre del Señor se salvará.» Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo, si no creen en él?; ¿cómo van a creer, si no oyen hablar de él?; y ¿cómo van a oír sin alguien que proclame?; y ¿cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura: «¡Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio!» Pero no todos han prestado oído al Evangelio; como dice Isaías: «Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje?» Así pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto: «¿Es que no lo han oído?» Todo lo contrario: «A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje.»
Palabra de Dios
Salmo responsorial
Sal 18,2-3.4-5
R/. A toda la tierra alcanza su pregón
El cielo proclama la gloria de Dios,
el firmamento pregona la obra de sus manos:
el día al día le pasa el mensaje,
la noche a la noche se lo susurra. R/.
Sin que hablen, sin que pronuncien,
sin que resuene su voz,
a toda la tierra alcanza su pregón
y hasta los límites del orbe su lenguaje. R/.
Evangelio
Jesús cura a muchos y multiplica los panes
+ Lectura del santo evangelio según san Mateo 4,18-22:
En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres.»
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y, pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron.
Palabra del Señor
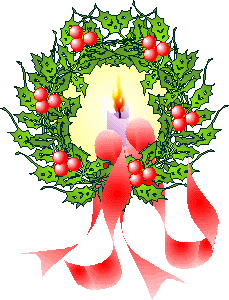

I MIÉRCOLES DE ADVIENTO
(Is 25, 6-10a; Sal 22; Mt 15, 29-37)
PREPARATIVOS NUPCIALES
El Adviento es el tiempo previo a la celebración de la Navidad, misterio en el que se funda la fe cristiana, por la Encarnación del Hijo de Dios, que se hace hombre en el seno de María, mujer nazarena.
Santa Teresa vive de manera especial el misterio de las nupcias de Dios con la naturaleza humana. He escuchado a Antonio Mas decir que, según Santa Teresa, la Encarnación es un beso de Dios en la boca de la humanidad. Un auténtico desposorio. “También he pensado si pedía aquel ayuntamiento tan grande, como fue hacerse Dios hombre, aquella amistad que hizo con el género humano; porque claro está que el beso es señal de paz y amistad grande entre dos personas. Cuántas maneras hay de paz, el Señor ayude a que lo entendamos” (Los “Conceptos del Amor de Dios” 1, 10).
La doctora mística describe un itinerario espiritual hasta llegar a las moradas más altas, donde acontece la unión de Dios con el alma. “Pues, Señor mío, no os pido otra cosa en esta vida, sino que me beséis con beso de vuestra boca, y que sea de manera que aunque yo me quiera apartar de esta amistad y unión, esté siempre, Señor de mi vida, sujeta mi voluntad a no salir de la vuestra; que no haya cosa que me impida pueda yo decir, Dios mío y gloria mía, con verdad que son mejores tus pechos y más sabrosos que el vino” (Los “Conceptos del Amor de Dios” 3, 15).
INVITADOS A BODAS
Las imágenes de los manjares, el vino, la copa, el festín, se hacen realidad en el banquete eucarístico.
“… festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera; manjares enjundiosos, vinos generosos”.
“Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos; me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa” (Sal 22).
“Tomó los siete panes y los peces, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras: siete cestas llenas” (Mt 15, 35-37).
Santa Teresa centró su espiritualidad en la participación en la Eucaristía. “Ya yo veo, Esposo mío, que Vos sois para mí; no lo puedo negar. Por mí vinisteis al mundo, por mí pasasteis tan grandes trabajos, por mí sufristeis tantos azotes, por mí os quedasteis en el Santísimo Sacramento y ahora me hacéis tan grandísimos regalos. Pues, Esposa santa, ¿cómo dije yo que Vos decís: qué puedo hacer por mi Esposo?” (Los “Conceptos del Amor de Dios” 4, 10)
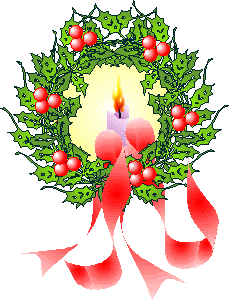

Hasta saciarse
El hambre y la enfermedad son dos de los azotes que afligen a la humanidad desde sus orígenes. Pese al progreso social y científico, la humanidad no consigue librarse de ellos. El horizonte sombrío y final de esos males, al parecer incurables, es la muerte. Por eso es fácil entender que la abundancia de alimentos y la salud se hayan convertido no sólo en cifras y parámetros de una vida plena, sino también en símbolos de la salvación definitiva a la que aspira el corazón humano, símbolos recurrentes en los oráculos proféticos, como el del hermosísimo texto de Isaías que acabamos de proclamar.
Tal vez, si además de los adelantos científicos y las necesarias reformas sociales, creciera en el corazón humano la capacidad de compadecer, sería posible remediar mucho más y mejor estos males, al menos en el ámbito propio de nuestra responsabilidad en nuestra existencia terrena.
Jesús, presente por su encarnación en la realidad de nuestro mundo, nos enseña precisamente esta verdad tan pedestre pero tan necesaria y humana, como es la compasión. Los evangelios lo repiten: Jesús siente lástima de las gentes y responde a sus necesidades, también a las más inmediatas del dolor, la enfermedad y el hambre. Sus acciones, movidas por la compasión, y que cumplen las antiguas promesas, además de remediar esos males, tienen un sentido directamente salvífico. Curando, aliviando, alimentando, “hasta saciarse” Jesús anuncia que el Reino de Dios ya se ha hecho presente, que lo que anunciaron los profetas es ya una realidad tangible. Pero no se trata de una realización mágica, como caída del cielo, que todo lo cambia sin que nosotros tengamos ni arte ni parte. Al contrario: Jesús nos enseña que para poder remediar esas necesidades y hacer así presente el Reino de Dios tenemos que asumir esas mismas actitudes suyas, que consisten en sentir con los que padecen, esto es, salir de la indiferencia, de la cerrazón en los propios problemas (bastante tenemos con ellos, solemos decir, para desentendernos de los ajenos), y adoptar la actitud de la compasión. Además, Jesús nos implica en sus acciones: pregunta a los discípulos, requiere que pongan a su disposición lo que tienen, por poco que sea, que se hagan servidores de la multitud.
El Reino de Dios, la salvación que ya está operando en la historia, es un don de gracia, pero también una llamada a la responsabilidad, a cambiar de actitudes, a ponerse en movimiento para responder a las necesidades de los que sufren. Así nos lo enseña Jesús, y así nos los enseñan tantos de sus seguidores que a lo largo de la historia han acogido y puesto en práctica esa enseñanza. Así podemos y debemos hacer también nosotros, para que también por nuestro medio, como cooperadores de Cristo y servidores de nuestros hermanos, se haga visible hoy el cumplimiento de la antiguas promesas.

Adviento. 1ª semana. Miércoles
UN MESÍAS MISERICORDIOSO
— Acudir siempre a la misericordia del Señor. Meditar su vida para aprender a ser misericordiosos con los demás.
— El Señor es especialmente compasivo y misericordioso con los pecadores que se arrepienten. Acudir al sacramento de la misericordia. Nuestro comportamiento con los demás.
— Las obras de misericordia.
I. Acudió a él mucha gente, llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros, leemos en el Evangelio de la Misa de hoy; los echaban a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos...
Jesús llamó a sus discípulos, y les dijo: Me da lástima de la gente. Esta es la razón que tantas veces mueve el corazón del Señor. Llevado por su misericordia hará a continuación el espléndido milagro de la multiplicación de los panes.
La liturgia nos hace considerar este pasaje del Evangelio durante el tiempo de Adviento porque la abundancia de bienes y la misericordia sin límites serían señales de la llegada del Mesías.
Me da lástima de la gente. Este es el gran motivo para darse a los demás: ser compasivos y tener misericordia.
Y para aprender a ser misericordiosos debemos fijarnos en Jesús, que viene a salvar lo que estaba perdido; no viene a terminar de romper la caña cascada ni a apagar del todo la mecha que aún humea, sino a cargar con nuestras miserias para salvarnos de ellas, a compadecerse de los que sufren y de los necesitados. Cada página del Evangelio es una muestra de la misericordia divina.
Debemos meditar la vida de Jesús porque «Jesucristo resume y compendia toda esta historia de la misericordia divina (...). Nos han quedado muy grabadas también, entre muchas otras escenas del Evangelio, la clemencia con la mujer adúltera, la parábola del hijo pródigo, la de la oveja perdida, la del deudor perdonado, la resurrección del hijo de la viuda de Naím. ¡Cuántas razones de justicia para explicar este gran prodigio! Ha muerto el hijo único de aquella pobre viuda, el que daba sentido a su vida, el que podía ayudarla en su vejez. Pero Cristo no obra el milagro por justicia; lo hace por compasión, porque interiormente se conmueve ante el dolor humano». ¡Jesús que se conmueve ante nuestro dolor!
La misericordia de Dios es la esencia de toda la historia de la salvación, el porqué de todos los hechos salvíficos.
Dios es misericordioso, y ese divino atributo es como el motor que guía y mueve la historia de cada hombre. Cuando los Apóstoles quieren resumir la Revelación, aparece siempre la misericordia como la esencia de un plan eterno y gratuito, generosamente preparado por Dios. Con razón puede el Salmista asegurar que de la misericordia del Señor está llena la tierra. La misericordia es la actitud constante de Dios hacia el hombre. Y el recurso a ella es el remedio universal para todos nuestros males, también para aquellos que creíamos que ya no tenían remedio.
Meditar en la misericordia del Señor nos ha de dar una gran confianza ahora y en la hora de nuestra muerte, como rezamos en el Avemaría. Qué alegría poderle decir al Señor, con San Agustín: «¡Toda mi esperanza estriba solo en tu gran misericordia!». Solo en eso, Señor. En tu misericordia se apoya toda mi esperanza. No en mis méritos, sino en tu misericordia.
II. De forma especial, el Señor muestra su misericordia con los pecadores: les perdona sus pecados. Con frecuencia, los fariseos le criticaban por esto, pero Él los rechaza diciendo que no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos.
Nosotros, que estamos enfermos, que somos pecadores, necesitamos recurrir muchas veces a la misericordia divina: Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación, repite continuamente la Iglesia en este tiempo litúrgico.
En tantas ocasiones, cada día, tendremos que acudir al Corazón misericordioso de Jesús y decirle: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Especialmente en estas circunstancias, «el conocimiento de Dios, Dios de la misericordia y del amor benigno, es una constante e inagotable fuente de conversión, no solamente como momentáneo acto interior, sino también como disposición estable, como estado de ánimo. Quienes llegan a conocer de este modo a Dios, quienes lo ven así, no pueden vivir sino convirtiéndose sin cesar a Él». Verdaderamente, podemos exclamar también nosotros: ¡Qué grande es la misericordia del Señor y su piedad para los que se vuelven a Él!. ¡Qué grande es la misericordia divina para cada uno de nosotros!
Esto nos impulsa a volver muchas veces al Señor, mediante el arrepentimiento de nuestras faltas y pecados, especialmente en el sacramento de la misericordia divina, que es la Confesión.
Pero el Señor ha puesto una condición para obtener de Él compasión y misericordia por nuestros males y flaquezas: que también nosotros tengamos un corazón grande para quienes nos rodean. En la parábola del buen samaritano nos enseña el Señor cuál debe ser nuestra actitud ante el prójimo que sufre. No nos está permitido «pasar de largo» con indiferencia, sino que debemos «pararnos» junto a él. «Buen samaritano es todo hombre que se para junto al sufrimiento de otro hombre, de cualquier género que ese sea. Esta parada no significa curiosidad, sino más bien disponibilidad. Es una determinada disposición interior del corazón, que tiene también su expresión emotiva. Buen samaritano es todo hombre sensible al sufrimiento ajeno, el hombre que se conmueve ante la desgracia del prójimo.
»Si Cristo, conocedor del interior del hombre, subraya esta conmoción, quiere decir que es importante para toda nuestra actitud frente al sufrimiento ajeno. Por lo tanto, es necesario cultivar en uno mismo esta sensibilidad del corazón hacia el que sufre. A veces esta compasión es la única o la principal manifestación de nuestro amor y de nuestra solidaridad hacia el hombre que sufre».
¿No tendremos en el propio hogar, en la oficina o en la fábrica, a esa persona herida, física o moralmente, que requiere, con urgencia quizá, nuestra disponibilidad, nuestro afecto y nuestros cuidados?
III. Existe en toda la Sagrada Escritura una urgencia por parte de Dios para que el hombre tenga también sentimientos de misericordia, esa «compasión de la miseria ajena, que nos mueve a remediarla, si es posible». Nos promete el Señor que seremos dichosos si tenemos un corazón misericordioso para con los demás, y que alcanzaremos misericordia de parte de Dios.
El campo de la misericordia es tan grande como el de la miseria humana que se trata de remediar. Y el hombre puede padecer miseria y calamidades en el orden físico, intelectual y moral... Por eso, las obras de misericordia son innumerables –tantas como necesidades tiene el hombre–, aunque tradicionalmente, por vía de ejemplo, se han señalado catorce obras de misericordia, en las que esta virtud se manifiesta de modo especial.
Nuestra actitud compasiva y misericordiosa ha de ser, en primer lugar, con quienes habitualmente tenemos un mayor trato –la familia, los amigos–, con quienes Dios ha puesto a nuestro lado y con aquellos que se encuentran más necesitados.
Muchas veces la misericordia consistirá en preocuparnos por la salud, por el descanso, por el alimento de los que Dios nos encomienda. Los enfermos merecen una atención especial: compañía, interés verdadero por su enfermedad, enseñarles y ayudarles a que ofrezcan a Dios su dolor... En una sociedad deshumanizada por los frecuentes ataques a la familia, es cada vez mayor el número de enfermos y ancianos abandonados, sin consuelo y sin cariño. Visitar a estas personas en su soledad es una obra de misericordia cada vez más necesaria. Dios premia de una manera especial estos ratos de compañía: lo que por uno de estos hicisteis, por Mí lo hicisteis, nos dice el Señor.
También debemos practicar, junto a las llamadas obras materiales de misericordia, las espirituales. En primer lugar corregir al que yerra, con la advertencia oportuna, con caridad, sin que se ofenda; enseñar al que no sabe, especialmente en lo que se refiere a la ignorancia religiosa, el gran enemigo de Dios, que aumenta de día en día en proporciones alarmantes: la catequesis ha pasado en la actualidad a ser una obra de misericordia de primerísima importancia y urgencia; aconsejar al que duda, con honradez y rectitud de intención, ayudándole en su camino hacia Dios; consolar al afligido, compartiendo su dolor, animándole para que recupere la alegría y entienda el sentido sobrenatural de esa pena que sufre; perdonar al que nos ofende, con prontitud, sin darle demasiada importancia a la ofensa, y cuantas veces sea necesario; socorrer al que necesita ayuda, prestando ese servicio con generosidad y alegría; finalmente, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos, sintiéndonos especialmente ligados por la Comunión de los Santos a esas personas con las que estamos más obligados por razones de parentesco, amistad, etcétera.
Nuestra actitud de misericordia hacia los demás se ha de extender a otras muchas manifestaciones de la vida, pues «nada puede hacerte tan imitador de Cristo –dice San Juan Crisóstomo– como la preocupación por los demás. Aunque ayunes, aunque duermas en el suelo, aunque, por así decir, te mates, si no te preocupas del prójimo, poca cosa hiciste, aún distas mucho de Su imagen».
Así obtendremos de Dios misericordia para nuestra vida, y quizá la merezcamos también para los demás, ese abismo de misericordia que se extiende de generación en generación, según profetizó nuestra Señora a su prima Santa Isabel.
Pidamos la misericordia divina para nosotros mismos, ¡que tanto la necesitamos!, y para nuestra generación, a través de Santa María, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Ante la próxima fiesta de la Inmaculada nuestro confiado recurso a la Virgen se hace, si cabe, más continuo y enamorado.
