
Cuando vivimos como tenemos que vivir, o sea, como Dios quiere, se experimenta la libertad cristiana. ¿Eso hace la vida más fácil? No lo creo. Al contrario, a veces se nos complica. Aparecen exigencias hasta entonces insospechadas, basadas en el amor, que crean nuevos vínculos, pero no esclavizan, sino más bien dilatan el corazón para andar por el camino de los divinos mandamientos.
Nos llamamos cristianos, como los judíos se vanagloriaban de ser hijos de Abrahán, por ser fieles a ciertas observancias. Pero esto no basta para hacer de nosotros hijos de Dios, hijos de la Iglesia. Ser hijos significa ante todo ser libres. Todos queremos ser libres. Y sólo Jesús, el Hijo de Dios, el libertador, nos revela lo que es la verdadera libertad: una total renuncia a sí mismos para afirmar al Otro, a los otros.
Y, a pesar de que queremos ser libres, sufrimos por causa del pecado. Que nos pone en el polo opuesto: todo lo refiere a uno mismo y a poner el propio yo como centro del universo. Ésta es la esclavitud de la que nos habla Jesús. Se puede ser esclavo y querer seguir siéndolo, aunque estés siempre repitiendo las palabras libertad y liberación.
Es que no podemos liberarnos solos, sino que es preciso ser liberados. Esto acontece cuando abrimos el corazón a la Palabra –presencia de Cristo en nosotros– y a su poder salvador. Él puede convertirnos apartándonos de la idolatría y de nosotros mismos para guiarnos a la libertad del amor.
Todos queremos ser libres. La fidelidad a la Palabra de Jesús es lo que da la certeza de estar en el camino discipular, en el camino verdadero. La verdad es la única realidad que genera, en la historia de la humanidad y en la persona en concreto, la libertad. Es necesario ser libre para tener una relación personal con el Padre de Jesús. Dios no hace pacto con esclavos. Dios necesita de personas libres. Tú, ¿quieres ser libre? Escucha a Jesús, y sé fiel. Ábrete a la revelación de Dios. Conocerás la Verdad, y te hará libre.

Cristo en la
cruz pone todo por nosotros
Miércoles quinta
semana de Cuaresma. La cruz de Cristo se convierte en punto de partida para nosotros.
Durante toda la Cuaresma la Iglesia nos ha ido preparando para encontrarnos con el misterio de la Pascua, que es el juicio que Dios hace del mundo, el juicio con el cual Dios
señala el bien y el mal del mundo. La Pascua no es solamente el final de la pasión; la Pascua es la proclamación de Cristo como juez del universo. Un juez que, por ser juez del universo, pone a
sus pies a todos: sus amigos, que pueden ser los que le han servido; y a sus enemigos, que pueden ser los que no le han servido.
El juicio que Dios hace del hombre dependerá de cómo el hombre se ha comportado con Cristo. Ser conscientes de esto es, al mismo tiempo, dejar entrar en nuestro
corazón la pregunta de cuál es la opción fundamental de nuestras vidas.
Escuchábamos en la narración del Libro de Daniel, que los tres jóvenes son salvados del horno del fuego ardiente por el ángel del Señor. Yo creo que lo fundamental
de esta narración es la reflexión final: “Bendito sea el Dios de Sadrak, Mesak y Abed Negó, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del
rey y expusieron su vida antes que servir y a adorar a un dios extraño”.
Éste es el punto más importante: el ser capaz de juzgar nuestra vida de tal forma que nuestros actos se vean discriminados según nuestra opción por Dios. O sea, Dios
como criterio primero, y no al revés. Que nuestra forma de afrontar la vida, nuestra forma de pensar, de juzgar a las personas, de entender los acontecimientos, no se vean discriminadas por «lo
que a mí me parecería» , es decir, por un criterio subjetivo.
Esta situación debe ser para todos nosotros punto de examen de conciencia, sobre todo de cara a la Pascua del Señor, para ver si efectivamente nuestra vida está
decidida por Dios. La cruz se convierte así, para cada uno de nosotros, en el punto de juicio, el punto al cual todos tenemos que llegar para ver si mi vida está o no decidida por Cristo nuestro
Señor.
Cristo en la cruz apuesta todo por nosotros. Cristo en la cruz pone todo por nosotros. Cristo en la cruz se entrega totalmente a nosotros. La cruz de Cristo se
convierte en punto de juicio para nosotros: Si Él nos ha dado tanto, ¿nosotros qué damos? Si Él ha sido tanto para nosotros, ¿nosotros qué somos para Él? Si Él ha vivido de esa manera con
nosotros y para nosotros, ¿nosotros cómo vivimos para Él?
Jesús, en el Evangelio, pide a los judíos que le escuchaban que examinen quién es su Padre. Ellos le dicen: “Nosotros tenemos por padre a Dios”. Pero Jesús les
contesta que no es verdad, porque les dice: “Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios; no he venido por mi cuenta, sino que él me ha
enviado”.
Cuando nuestra vida choca con la cruz, cuando nuestra vida choca con los criterios cristianos, tenemos que preguntarnos: ¿Quién es mi padre?; no ¿cuál es mi título?;
no ¿cuál es la etiqueta que yo traigo puesta en mi vida? ¿Cuál es el fruto que da en mi vida la opción por Cristo? ¿Qué es lo que realmente brota en mi vida de mi opción por Cristo? Porque ése es
verdaderamente el origen de mi existencia.
Jesús dice a los de su época que ellos no son los hijos de Abraham; porque el fruto de Abraham sería una opción definitiva por Dios, hasta el punto de ser capaz de
arriesgar el propio interior, el propio juicio para seguir a Dios. Recordemos que Abraham puso, incluso lo ilógico de la orden de Dios de matar a su propio hijo, para obedecer a
Dios.
Cristo y su cruz se convierten en un reclamo para cada uno de nosotros: ¿quién eres Tú? El misterio Pascual es para todos nosotros una llamada. No me puedo quedar
nada más en los ritos exteriores. ¿Cuál es la obra que me está diciendo a mí si opto por Cristo o no? Mi comportamiento cristiano, mi compromiso cristiano, mi opción definitiva por Jesucristo es
donde puedo ver quién es verdaderamente mi Padre, allí es donde sé quién es auténticamente el Señor de mi vida.
Cuando los judíos le responden a Jesús: “Nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que Dios”, están tocando un tema muy típico de toda la
Escritura: la relación con Dios. El pueblo de Dios como un pueblo amado, un pueblo fiel, un pueblo esposo de Dios. Por eso dicen: “no somos hijos de prostitución, no somos hijos de adulterio,
somos hijos genuinos de Dios”.
Pero Cristo les responde: “Si Dios fuera su Padre me amarían a mí[...]”. Si realmente fuesen un pueblo esposo de Dios, me amarían a mí. Si realmente fuesen un pueblo
fiel a Dios, un pueblo que nace del amor esponsal a Dios, amarían a Cristo.
Podría ser que en nuestra alma hubiese algunos campos en los que todavía Cristo nuestro Señor no es el vencedor victorioso, no es el esposo fiel. ¿No podría haber
campos en nuestra vida, rasgos en nuestra alma, en los que por egoísmo, por falta de generosidad, por pereza, por frialdad, nuestra alma todavía no corriese al ritmo de Dios, no estuviese
alimentándose de la vida de Dios, no estuviese nutriéndose de la opción fundamental, definitiva, única, exclusiva por Dios nuestro Señor?
La Semana Santa es un período de reflexión muy importante. Un período que nos va a mostrar a un Cristo que se ofrece a nosotros; un Cristo que se hace obediente por
nosotros; un Cristo que es la garantía del amor esponsal de Dios por su pueblo. Un Cristo que reclama de cada uno de nosotros el amor fiel, el amor de don total del corazón hecho obras,
manifestado en un comportamiento realmente cristiano. El misterio pascual es la raya que define si soy alguien que vive de Dios, o soy alguien que vive de sí mismo.
Jesucristo, en la Eucaristía, viene a redimirnos de esto. Jesucristo quiere darnos la Eucaristía para que de nuevo en esa unión íntima del Creador, del Señor, del
Redentor con el alma cristiana, se produzca la opción fuerte, definitiva, amorosa por Dios.
Pidámosle que esta opción llegue a iluminar todos los campos de nuestra vida. Que ilumine nuestro interior, que ilumine nuestra alma, que ilumine también nuestra
vida social, nuestra vida familiar, y, sobre todo, que ilumine nuestra libertad para que optemos definitivamente, sin ninguna cadena, por aquello que únicamente nos hace libres: el amor de
Dios.
P. Cipriano Sánchez LC

La liturgia de hoy nos presenta dos lecturas que, aunque aparentan ser diferentes, tienen un tema común. El verdadero significado de la libertad.
La primera lectura, tomada del libro de Daniel (3,14-20.91-92.95), nos presenta la historia de los tres jóvenes Sidrac, Misac y Abdénago, quienes antes que postrarse ante un ídolo, prefirieron enfrentar la muerte y la tortura de ser arrojados a un horno encendido. La segunda, tomada del evangelio según san Juan (8,31-42), comienza con la que tal vez sea la frase más mal utilizada, o más citada fuera de contexto en todo el Nuevo Testamento: “La verdad os hará libres”.
La primera nos muestra cómo el Señor envió un ángel para salvar a aquellos jóvenes que se mantuvieron fieles a su Palabra. Se mantuvieron fieles y confiaron plenamente en Dios en medio de la prueba; y esa fidelidad y confianza absoluta en Dios, los hizo libres. En reflexiones anteriores hemos expresado que la “verdad” en términos bíblicos es el amor incondicional de Dios. Y ese amor es lo que hace que estos jóvenes, haciendo uso de la libertad que ese mismo amor les brinda, se nieguen a someterse a nadie que no sea a Dios, porque solo amándole a Él, correspondiendo a Su amor incondicional, encontramos la libertad plena.
La lectura evangélica nos presenta un pasaje donde Jesús nos dice que si nos mantenemos fieles su Palabra conoceremos esa verdad que nos hace libres. A la vez, contrapone el pecado a libertad: “Os aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres”.
Hoy día nos sentimos presionados a adorar otros ídolos. Nuestra sociedad secularista nos insta, a veces casi nos obliga, a “postrarnos” ante muchos “dioses”: el dinero, la fama, el poder, la fama, el sexo, el alcohol, entre otros tantos. Y se nos insta a ejercer nuestra “libertad” para adorarles. Pero perdemos de vista que al postrarnos ante esos dioses haciendo uso de esa aparente libertad, en realidad nos estamos esclavizando. Solamente sometiéndonos al amor incondicional de Dios, y compartiendo ese amor con nuestro prójimo, obtendremos la verdadera libertad, esa verdad que nos hará libres. De esa manera Jesús, al ser clavado y morir en la cruz, por amor, ejercitó al máximo su libertad, al punto de hacernos libres a nosotros. Y nosotros, al igual que Jesús, solamente seremos totalmente libres al someternos a la voluntad del Padre.
“La verdad nos hará libres”. No se trata de una libertad frente a la autoridad política o judicial. Se trata de la verdadera libertad; la libertad frente al pecado, la muerte, las tinieblas, a través de la persona de Cristo Jesús. “Si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres”. Y esa libertad es capaz de hacernos sentir libres aún en prisión.
“Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esta libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales: háganse más bien servidores los unos de los otros, por medio del amor” (Gal 5, 13).

En el diálogo que Jesús mantiene con los dirigentes judíos muestra su identidad más profunda: "si os mantenéis fieles a mi palabra...conoceréis la verdad y la verdad os hará libres"..."yo hablo de lo que he visto estando junto a mi Padre" (Evangelio). Es necesario el paso de una fe inicial, entusiasta, que acepta a Jesús como Mesías-Profeta a la confesión cristiana de la fe que le reconoce como Hijo de Dios. Así confesamos la Verdad que nos hace libres, hijos de Dios en el Hijo que nos le da a conocer.
Hago silencio; me dispongo a orar; "Señor Jesús: en el camino cuaresmal te acercas a mí y me hablas al corazón; en los santos descubro las señales del paso de una fe infantil a una fe adulta: Pablo, alcanzado por Ti, afirma que lo que antes consideraba ganancia, ahora es pérdida; su nuevo tesoro es conocerte para amarte y seguirte; lo demás lo considera basura. Testimonios como este sacuden mi fe adormecida, cuestionan mi rutina y oro, Señor, para que conozcas mi búsqueda y mi pobreza.
Soy sincero, te confieso que me relaciono contigo "razonablemente"; eres un referente que me aporta seguridad, pero te comparto con otros "señores". Quiero que me ayudes a purificar mis motivaciones humanas para que hagas de mí tu discípulo, tu amigo. Te ruego que me ayudes a recorrer tu camino hasta poder vivir en tu Paz, consolado o desolado, porque Tú llegues a ser, en verdad, Señor de mi vida.
Todavía soy yo el dueño de mi vida; hazme experimentar tu verdad que nos hace libres; en este proceso me abandonaré a tu Amor y te seguiré adonde quiera que vayas. Hazme nacer de nuevo a la vida en el Espíritu que te resucitó y nos resucita; que me sienta aludido por el dicho de tu Apóstol: Somos una nueva Criatura, lo viejo ha pasado y ha aparecido algo nuevo, sin imposiciones, ni legalismos; está brotando la primavera del Epíritu.
Ven, Espíritu Santo, porque donde Tú estás hay libertad, verdad, humildad; hay comunión y esperanza, hay alegría y paz. Ven porque donde Tú estás está Cristo, ven para que no nos falten
profetas y testigos, ven y enséñanos a orar, a decir "sí"; ven porque eres capaz de poner gozo secreto en medio del sufrimiento. Con tu fuerza levántame del suelo, quítame los miedos y haz que no
abandone el Camino que me lleva a la Vida con mis hermanos. Amén".
Fraternalmente:
Jaime Aceña Cuadrado cmf
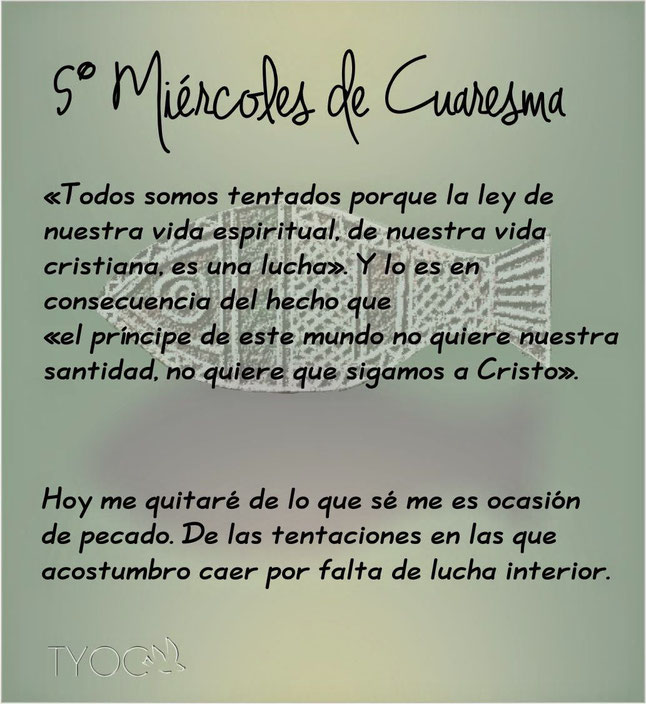
Cuaresma. 5ª semana. Miércoles
CORREDIMIR CON CRISTO
— Jesucristo nos redimió y liberó del pecado, raíz de todos los males. Valor de corredención del dolor sufrido por amor a Cristo.
— Jesucristo ha venido a traernos la salvación. Todos los demás bienes han de ordenarse a la vida eterna.
— A cada hombre se le aplican los méritos que Cristo nos alcanzó en la Cruz. Necesidad de corresponder. La Redención se actualiza de modo singular en la Santa Misa. Corredentores con Cristo.
I. Nos ha trasladado Dios al reino de su Hijo querido, por cuya Sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados.
Redimir significa liberar por medio de un rescate. Redimir a un cautivo era pagar un rescate por él, para devolverle la libertad. Os aseguro –son palabras de Jesucristo, en el Evangelio de la Misa de hoy– que quien comete pecado es esclavo del pecado. Nosotros, después del pecado original, estábamos como en una cárcel, éramos esclavos del pecado y del demonio, y no podíamos alcanzar el Cielo. Jesucristo, perfecto Dios y perfecto Hombre, pagó el rescate con su Sangre, derramada en la Cruz. Satisfizo sobreabundantemente la deuda contraída por Adán al cometer el pecado original y la de todos los pecados personales cometidos por los hombres y que se habrían de cometer hasta el fin de los tiempos. Es nuestro Redentor y su obra se llama Redención y Liberación, pues verdaderamente Él nos ha ganado la libertad de hijos de Dios.
Jesucristo nos liberó del pecado, y así sanó la raíz de todos los males; de esa forma hizo posible la liberación integral del hombre. Ahora cobran su sentido pleno las palabras del Salmo que hoy reza la Iglesia en la liturgia de las Horas: «Dominus illuminatio mea et salus mea, quem timebo?, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? (...) Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla; si me declaran la guerra, me siento tranquilo». Si no se hubiera curado el mal en su raíz, que es el pecado, el hombre jamás habría podido ser verdaderamente libre y sentirse fuerte ante el mal. Jesús mismo quiso padecer voluntariamente el dolor y vivir pobre para mostrarnos que el mal físico y la carencia de bienes materiales no son verdaderos males. Solo existe un mal verdadero, que hemos de temer y rechazar con la gracia de Dios: el pecado; esa es la esclavitud más honda, es la única desgracia para toda la humanidad y para cada hombre en concreto.
Los demás males que aquejan al hombre solo es posible vencerlos –parcialmente en esta vida y totalmente en la otra– a partir de la liberación del pecado. Más aún, los males físicos –el dolor, la enfermedad, el cansancio–, si se llevan por Cristo, se convierten en verdaderos tesoros para el hombre. Esta es la mayor revolución obrada por Cristo, que solo se puede entender en la oración, con la luz que da la fe. «Yo te voy a decir cuáles son los tesoros del hombre en la tierra para que no los desperdicies; hambre, sed, calor, frío, dolor, deshonra, pobreza, soledad, traición, calumnia, cárcel...».
Por eso hoy podemos examinar si de verdad consideramos el dolor, físico o moral, como un tesoro que nos une a Cristo. ¿Hemos aprendido a santificarlo o, por el contrario, nos quejamos? ¿Sabemos ofrecer a Dios con prontitud y serenidad las pequeñas mortificaciones previstas y las que surjan a lo largo del día?
II. La liturgia de las Horas hoy proclama: Vultum tuum, Domine, requiram: Tu rostro buscaré, Señor. La contemplación de Dios saciará nuestras ansias de felicidad. Y esto tendrá lugar al despertar, porque la vida es como un sueño... Así la compara muchas veces San Pablo.
Mi reino no es de este mundo, había dicho el Señor. Por esto, cuando declaró: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, no se refería a una vida terrena cómoda y sin dificultades, sino a la vida eterna, que se incoa ya en esta. Vino a liberarnos principalmente de lo que nos impide alcanzar la felicidad definitiva: del pecado, único mal absoluto, y de la condenación a la que el pecado conduce. Si el Hijo os hace libres seréis realmente libres, nos dice el Señor en el Evangelio de hoy. Nos dio también así la posibilidad de vencer las otras consecuencias del pecado: la opresión, las injusticias, las diferencias económicas desorbitadas, la envidia, el odio..., o padecerlas por Dios con alegría cuando no se pueden evitar.
Es de tal valor la vida que Cristo nos ha ganado que todos los bienes terrenos deben estarle subordinados. De ninguna manera quiere decir esto que los cristianos debamos quedar pasivos ante el dolor y la injusticia; por el contrario, toca a cada uno, manteniendo esa subordinación de todos los demás bienes al bien absoluto del hombre, asumir el compromiso, nacido de la caridad y en ocasiones de la justicia, de hacer un mundo más humano y más justo, comenzando por la empresa en que trabajamos, en el barrio de la gran ciudad o en el pueblo en el que nos encontramos.
El precio que Cristo pagó por nuestro rescate fue su propia vida. Así nos mostró la gravedad del pecado, y cuánto vale nuestra salvación eterna y los medios para alcanzarla. San Pablo también nos recuerda: Habéis sido comprados a gran precio; y a continuación añade, como consecuencia: glorificad a Dios y llevadle en vuestro cuerpo. Pero sobre todo, quiso el Señor llegar tan lejos para demostrarnos su amor, pues nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, porque la vida es lo más que puede dar el hombre. Esto hizo Cristo por nosotros. No se conformó con hacerse uno de nosotros, sino que quiso dar su vida como rescate para salvarnos. Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. «Nos ha trasladado Dios al reino de su Hijo querido, por cuya Sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados». Cualquier hombre puede decir: El Hijo de Dios me amó y se entregó por mí.
¿Cómo aprecio la vida de la gracia que me consiguió Cristo en el Calvario?, nos podemos preguntar hoy cada uno de nosotros. ¿Pongo los medios para aumentarla: sacramentos, oración, buenas obras? ¿Evito las ocasiones de pecar, manteniendo una lucha decidida contra la sensualidad, la soberbia, la pereza...? Os aseguro que quien comete pecado, es esclavo del pecado...
III. El aparente «fracaso» de Cristo en la Cruz se vuelve redención gozosa para todos los hombres, cuando estos quieren. Nosotros estamos ahora recibiendo copiosamente los frutos de aquel amor de Jesús en la Cruz. «En la misma historia humana que es el escenario del mal, se va tejiendo la obra de la salvación eterna», en medio de nuestros olvidos y negaciones, y de nuestra correspondencia llena de amor.
La Cuaresma es un buen momento para recordar que la Redención se sigue haciendo día a día y para detenernos a considerar los momentos en que se hace más patente: «Cada vez que se celebra en el altar el sacrificio de la Cruz, por el que se inmoló Cristo nuestra Pascua, se realiza la obra de nuestra redención». Cada Misa posee un valor infinito; los frutos en cada fiel dependen de las disposiciones personales. Con San Agustín podemos decir, aplicándolo a la Misa, que «no está permitido querer con amor menguado (...), pues debéis llevar grabado en vuestro corazón al que por vosotros murió clavado en la Cruz». La Redención se realizó una sola vez mediante la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, y se actualiza ahora en cada hombre, de un modo particularmente intenso, cuando participa íntimamente del Sacrificio de la Misa.
Se realiza también la redención, de modo distinto a lo dicho anteriormente sobre la Misa, en cada una de nuestras conversiones interiores, cuando hacemos una buena Confesión, cuando recibimos con piedad los sacramentos, que son como «canales de la gracia». El dolor ofrecido en reparación de nuestros pecados –que merecían un castigo mucho mayor–, por nuestra salvación eterna y la de todo el mundo, nos hace también corredentores con Cristo. Lo que era inútil y destructivo se convierte en algo de valor incalculable. Un enfermo en un hospital, la madre de familia que se enfrenta a problemas que aparentemente la superan, la noticia de una desgracia que nos hiere profundamente, los obstáculos con los que cada día tropezamos, las mortificaciones que hacemos sirven para la Redención del mundo si las ponemos en la patena, junto al pan que el sacerdote ofrece en la Santa Misa. Nos puede parecer que son cosas muy pequeñas, de poco peso, como las gotas de agua que el sacerdote añade al vino en el Ofertorio. Sin embargo, del mismo modo que esas gotas de agua se unen al vino que se convertirá en la Sangre de Cristo, también nuestras acciones así ofrecidas alcanzarán un valor inmenso a los ojos de Dios, porque las hemos unido al Sacrificio de Jesucristo. «El pecador perdonado es capaz de unir su propia mortificación física y espiritual, buscada o al menos aceptada, a la Pasión de Jesús que le ha obtenido el perdón». Nos hacemos así corredentores con Cristo.
Acudimos a la Virgen para que nos enseñe a vivir nuestra vocación de corredentores con Cristo en medio de nuestra vida ordinaria. «¿Qué sentiste, Señora, al ver así a tu Hijo? –le preguntamos en la intimidad de nuestra oración–. Te miro, y no encuentro palabras para hablar de tu dolor. Pero sí entiendo que al ver a tu Hijo que lo necesita, al comprender que tus hijos lo necesitamos, aceptas todo sin vacilar. Es un nuevo “hágase” en tu vida. Un nuevo modo de aceptar la corredención. ¡Gracias, Madre mía! Dame esa actitud decidida de entrega, de olvido absoluto de mí mismo. Que frente a las almas, al aprender de ti lo que exige el corredimir, todo me parezca poco. Pero acuérdate de salir a mi encuentro, en el camino, porque solo no sabré ir adelante»
